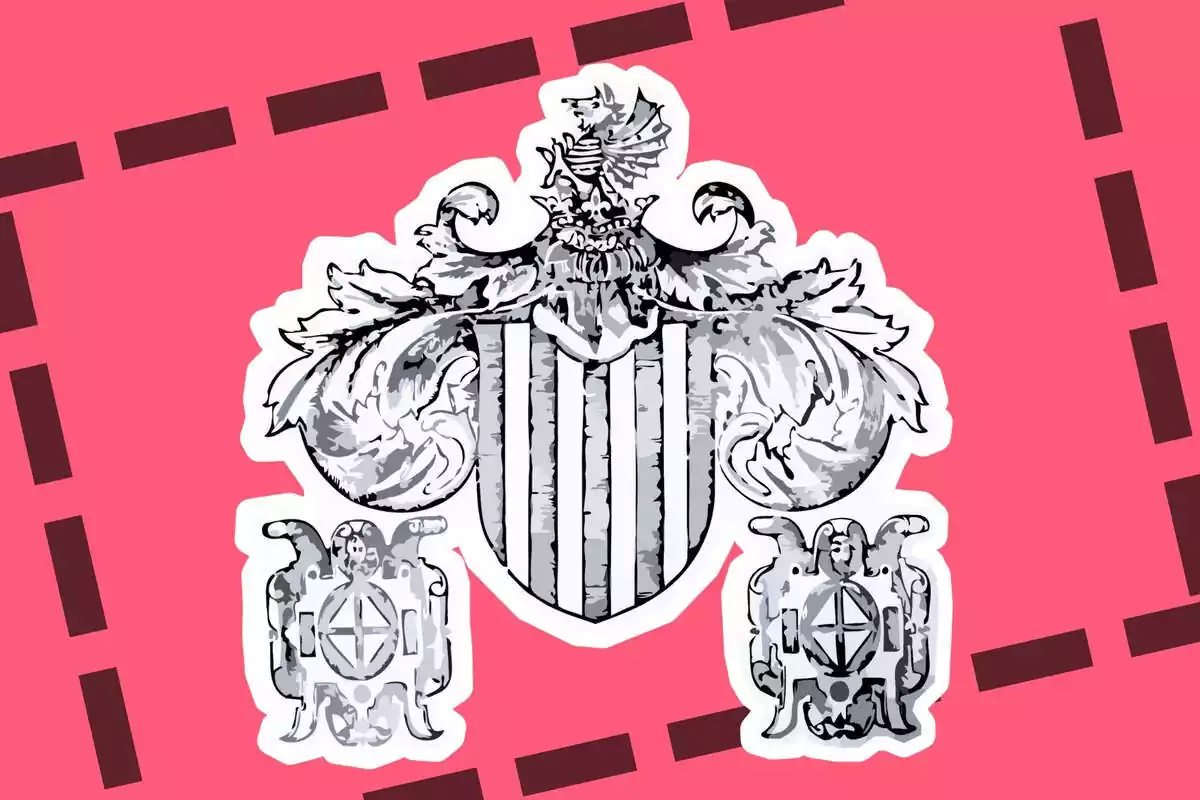
Las bases de Manresa. El origen de un desafio
Ya no se conformaban con expresiones culturales, ensoñaciones románticas o listas de agravios presentadas a la reina regente. El objetivo era mucho más claro y evidente, entrar en la escena política catalana

El 27 de marzo de 1892, finalizaba en Manresa la tercera y última sesión de la Asamblea de la recién creada Unión Catalanista, organización de tendencia conservadora a la que habían llegado los escindidos del Centre Català de Valentí Almirall. Estaba compuesta por un grupo de jóvenes universitarios que pretendían ir un paso más allá de lo que había propuesto el veterano federalista autor de El Catalanismo.
Ya no se conformaban con expresiones culturales, ensoñaciones románticas o listas de agravios presentadas a la reina regente. El objetivo era mucho más claro y evidente, entrar en la escena política catalana.
El año en el que se cumplían cuatro siglos del descubrimiento de América y el auge de Castilla sobre el resto de reinos peninsulares, los catalanistas de nuevo cuño pretendían volver al estatus quo anterior a 1714. Vestidos del romanticismo típico de la época que veía los tiempos pasados como un compendio de virtuosas décadas de prosperidad, sin valorar el impresionante crecimiento catalán que se produjo tras los Decretos de Nueva Planta, se postulaban para, por primera vez, plantear una región catalana autónoma contraviniendo la Constitución Española de 1876, en cuyo Título X solo se contemplaban ayuntamientos y diputaciones provinciales como organizaciones territoriales inferiores al Estado y dependientes de este.

En esta última sesión, se habían reunido, de acuerdo con el manresano Josep Martrus, que detallaba por telégrafo lo acontecido a La Correspondencia de España, 80 delegados. El catalanismo político aún balbuceaba, era minoritario y además estaba muy dividido. Los jóvenes de la Unión Catalanista, no obstante, fueron muy ambiciosos en cuanto a sus pretensiones, probablemente, sabedores de las escasas posibilidades de éxito de sus reivindicaciones.
La prensa de Madrid apenas se hizo eco de aquel acontecimiento. El País, El Liberal o El Imparcial ni siquiera añadieron reducidas notas en sus noticias de provincias. Solo la Correspondencia de España dedicó una columna al evento y con espíritu completamente informativo.
El documento aprobado se dividía en dos partes. La primera con una única base expresaba las competencias que mantendría para sí el Poder Central. La segunda, desplegaba otras 15 bases con las que controlaría el nuevo Gobierno Catalán.
Para el poder central quedaba el Ejército y la Marina, la Enseñanza militar y las obras de defensa. Las relaciones internacionales, las relaciones económicas del Estado con otros países y los recurrentes aranceles que se dejaban en las aduanas y de los que tanto dependía la industria barcelonesa.
Carreteras, ferrocarriles, canales y puertos de interés general también se mantendrían en manos de Madrid, así como correos y telégrafos. Huelga decir que cuando carreteras o correos fueran de interés regional, estos serían administrados por el gobierno autónomo. Por último, se indicaba que el presupuesto anual de gasto debía distribuirse entra las regiones en proporción de su riqueza.
En la Base segunda, primera de las que describían el Poder Regional, se situaba la naturaleza de la constitución regional en el “temperamento expansivo de nuestra antigua legislación”.
La lengua catalana se establecía como única que podría usarse con carácter oficial, no solo en Cataluña, también en las relaciones con el poder central. Se imposibilitaba a los no nacidos en las provincias catalanas a desempeñar cargos públicos en la nueva región, incluidos los cargos militares.
Cataluña sería la única soberana de su gobierno interior, libre en el dictado de leyes orgánicas, en la percepción de impuestos y con el privilegio de acuñar moneda.
Las cortes se elegirían por sufragio de los cabezas de familia, agrupados por clases gremiales, lo que restringía, con mucho, el sufragio universal masculino que ya estaba en vigor en España desde 1890.
La contribución catalana al Ejército permanente de mar y tierra sería solo mediante voluntarios o por compensación en metálico convenida de antemano, lo que sucedía antes de 1845. Eso significaba que los mozos catalanes dejaban de estar sujetos al servicio militar y, por tanto, solo contribuirían a la defensa los que voluntariamente lo solicitaran.
La conservación del orden público en Cataluña se confiaba al Somatén, una organización para-policial de paisanos armados que era tradicional en el Principado. Para el servicio policial permanente se crearía un cuerpo similar al de la Guardia Civil.
La Enseñanza se organizaría conforme a “las necesidades y carácter de la civilización de Cataluña”.
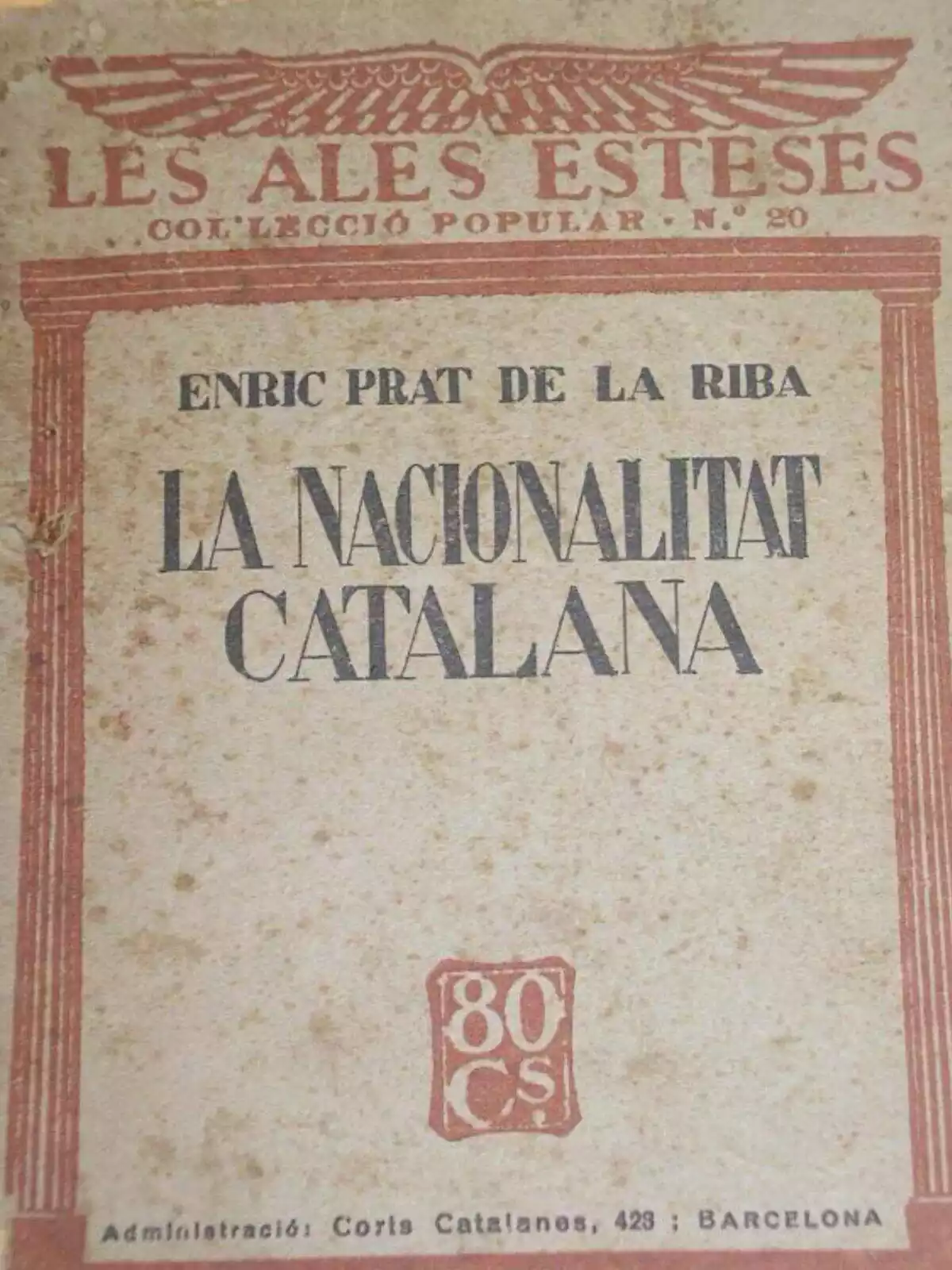
Enric Prat de la Riba firmó como uno de los dos secretarios que acompañaron al presidente Lluís Domènech.
Evidentemente, las pretensiones de aquel documento, que acabó imponiéndose a las objeciones de algunos de los delegados, iban mucho más allá del texto constitucional de 1876, cuyo artículo 3º obligaba a todo español a defender a la Patria con las armas cuando fuera llamado por ley y a contribuir con sus haberes a los gastos del Estado, la provincia y el municipio.
¿Un texto independentista?
Las Bases de Manresa no constituyen una pretensión separatista a pesar de ser contundentemente descentralizadoras y contravenir el principio liberal de la igualdad. Cataluña, mucho más avanzada en ese momento que el resto de España, era un excelente terreno para abonar un sentimiento particular apoyado en la lengua, elemento aglutinador de sus provincias y de otras regiones históricas como la valenciana o la Balear que más pronto que tarde pasarán a engrosar las aspiraciones pseudoimperalistas de Prat de la Riba y que quedan reflejadas en su libro de 1906 La Nacionalidad Catalana.
El separatismo era imposible de plantear cuando toda la riqueza económica de la burguesía catalana, clase social precursora de las pretensiones planteadas, procedía del comercio con el resto de España y del mercado cautivo con las provincias de Ultramar que, obligadas por un proteccionismo devorador, consumían los productos textiles de las fábricas catalanas. Factorías en las que una nueva clase obrera industrial se organizaba en torno al anarquismo que iría creciendo de manera exponencial hasta el final del primer tercio del siglo XX. La desvinculación de las clases sociales dejaba al nuevo catalanismo reducido a una élite intelectual con poca capacidad de conexión con los miles de trabajadores de Cataluña.

La Restauración, por otra parte, sostenida en los resortes caciquiles y apoyada en unos presupuestos estatales en los que el Ministerio de la Guerra recibía más de la mitad del total, trataba de evolucionar con reformas tan importantes como el sufragio universal, aunque el Estado era incapaz de deshacerse de un sistema electoral corrupto, pero bien visto por los dos principales partidos dinásticos que se turnaban en el Gobierno sin hacerse excesivo daño mutuo.
El crecimiento posterior del catalanismo, para el que fue determinante la pérdida de los últimos territorios de ultramar, incluyó el movimiento en el sistema caciquil y en los vicios y virtudes de la monarquía parlamentaria de Alfonso XIII. Los regionalistas participaron del sistema y llegaron a formar parte, cuando las crisis lo demandaban, de los gobiernos de concentración.
Los hijos de aquellos que se sentaron en Manresa se radicalizaron espoleados por la sangre caliente de la juventud y soñaron con una Cataluña independiente, mientras, los veteranos políticos de la Lliga acabaron formando parte fundamental de los servicios de información del bando franquista durante la Guerra Civil, pero esa es otra historia digna de ser contada…
Más noticias: