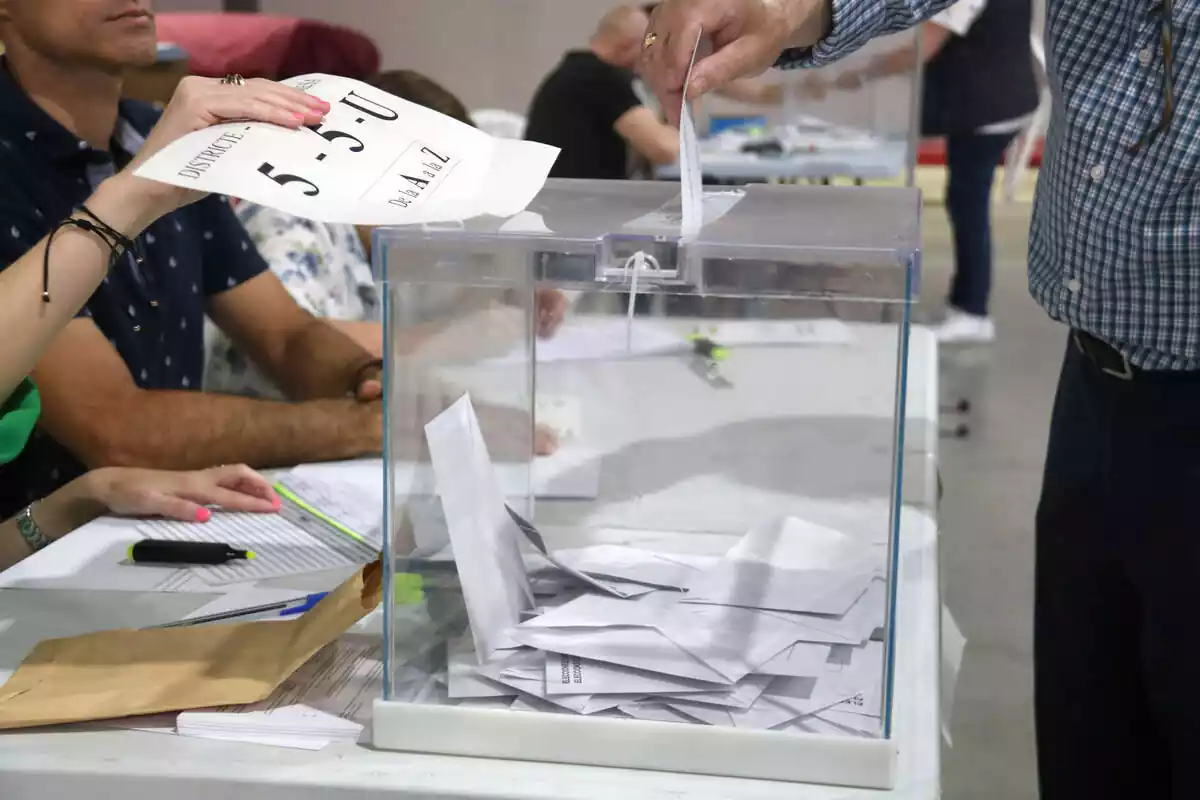
El gran problema
"El problema es muy complejo, pero la solución existe"
Estos últimos días hemos dedicado mucho tiempo a especular sobre los motivos que han impulsado, a buena parte de la ciudadanía, a dar la espalda a la izquierda en general y al partido socialista en particular en las recientes elecciones del 28 M y votar por una opción conservadora o, directamente, de extrema derecha. Y, sin embargo, no se ha analizado con la necesaria atención una constante que se viene dando en nuestros procesos electorales y que, en mi opinión, explica, en buena medida, el mal que nos aqueja en los últimos tiempos: la abstención.
La participación registrada en las elecciones municipales de 28 M se situó en el 63,92%, lo que supone 1,27 puntos menos que en los comicios de 2019, cuando fue del 65,19%, es la cuarta más baja de la democracia. O sea, la abstención fue del 36,07%. Concretamente en Barcelona algo más, el 39, 43% de los censados se quedaron en casa.
Esos datos indican que alguna disfunción existe entre la ciudadanía y sus dirigentes; y estoy convencido que ese es el gran problema de nuestro sistema político: la desafección que, en modo creciente, está afectando a la política se refleja cada vez más en las urnas y eso es algo que merece nuestra atención porque las consecuencias de ese alejamiento entre electores y electos no augura nada bueno y nos afecta a todos.
Años atrás, los que ahora peinamos canas pensábamos que podíamos cambiar el mundo y el gran debate era como sustituir el capitalismo por otro sistema; hoy esa discusión ni se plantea. En estos momentos, la cuestión es si los Estados pueden asumir que sus ciudadanos tengan pensiones dignas y públicas, una buena sanidad, educación adecuada para los hijos, prestaciones por desempleo o una formación superior que no sea prohibitiva. A todo eso, hay que añadir otro capítulo que va a cambiar nuestra manera de entender la vida: la lucha contra la emergencia climática.
Según un informe del Gabinete Económico de CC OO que dirige Carlos Martín y que se ha hecho público recientemente, durante 2019, hubo una media de 566.000 hogares sin ingresos por trabajo en España. Un año más tarde esa cifra aumentó a 619.000 y en 2021 se mantuvo en 620.000. La incertidumbre es creciente “¿Qué sucederá con mi trabajo y mi familia si me falla el trabajo?” Es una pregunta que cada vez se hacen con más frecuencia tanto asalariados como autónomos.
Ante las grietas que presenta el sistema, muchos economistas buscan un adjetivo que humanice al capitalismo. Desde “integrador” a “progresista”; pero es evidente que el nombre no hace a la cosa. En Grecia, parece que los pensadores actuales persiguen una nueva retórica. “Si pudieran elegir, la mayoría de los capitalistas optarían por un capitalismo inclusivo que generara menos desigualdad, CO2 o injusticia”, apunta Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas heleno y parlamentario. “Pero lo cierto es que ninguno hace nada para conseguirlo. E incluso, si alguno, heroicamente, lo intenta, nadie le tiene en consideración. Este tipo de capitalista se extingue. O sea, el capitalismo no puede ser la solución a los fracasos que el propio capitalismo produce”, sostiene el político griego.
El Estado de bienestar fue fruto de un pacto tácito entre dos sistemas encontrados, el capitalismo y el socialismo democrático. Como todos los “acuerdos”, supuso un conjunto de renuncias y de conquistas de manera simultánea para ambas partes. Mientras que los democristianos buscaban ante todo la protección social de los ciudadanos, los socialdemócratas le añadieron el objetivo explícito de que combatiera la desigualdad.
Cuando en el año 1989 cayó el muro de Berlín y desapareció el comunismo como sistema alternativo, las fuerzas más conservadoras entendieron que la principal función que para ellos poseía el Estado de bienestar, el apaciguamiento de las clases subalternas había desaparecido, perdieron el miedo y se dispusieron a desmantelar el mayor logro social. No obstante, necesitaban desacreditarlo entre sus beneficiarios y a continuación denunciarlo como ineficaz para lograr su objetivo. En la década de los ochenta, consiguieron que el núcleo duro de su discurso se impusiese en amplias zonas de la población. Así comenzaron las privatizaciones de la sanidad, las pensiones o la educación. Ahora, más de treinta años después siguen perseverando en ello.
Y ese es el panorama que tenemos a día de hoy. No obstante, no quiero acabar esta breve reflexión, sin dejar abierta una puerta a la esperanza sensata: El problema es muy complejo, pero la solución existe. Se llama crecimiento, es decir, inversión, incentivos y reglas que vuelvan a propiciar el optimismo y la confianza en que nuestro sistema, pese a sus defectos, es el mejor, y, además, no hay otro razonablemente viable. Y lo es, no porque elimine nuestras diferencias de valores e intereses, sino porque las discrepancias se superan mediante la aceptación de la legitimidad de los procesos de decisión que hace que las políticas sean posibles.
Solo si conseguimos que la ciudadanía crea en la política y entienda que es una herramienta transformadora que nos aporta mayor y mejor calidad de vida podremos empezar a encauzar la cuestión. Claro que para eso se necesitan políticos virtuosos o sobre todo honestos, muy honestos que vengan a resolver problemas y no a crear nuevos, y esos, con demasiada frecuencia, escasean.
Más noticias: